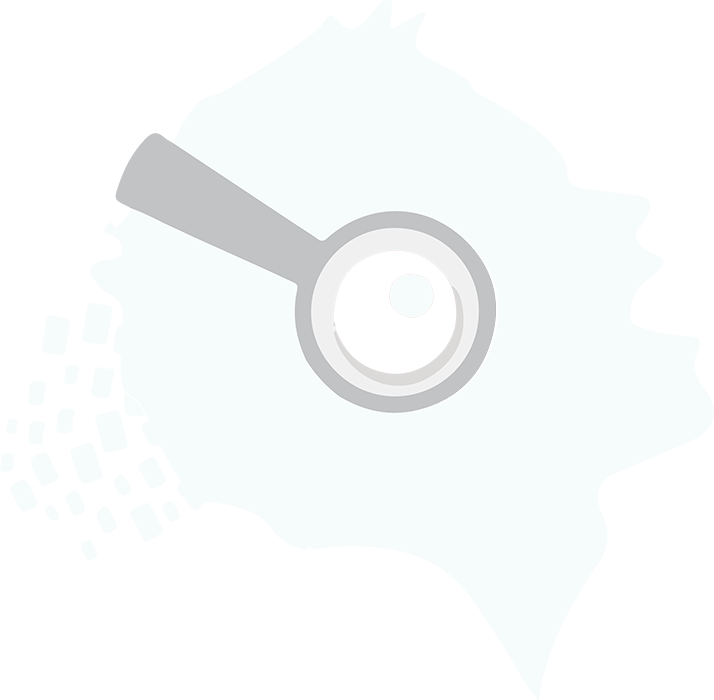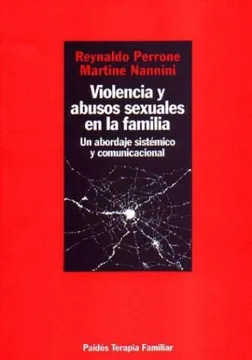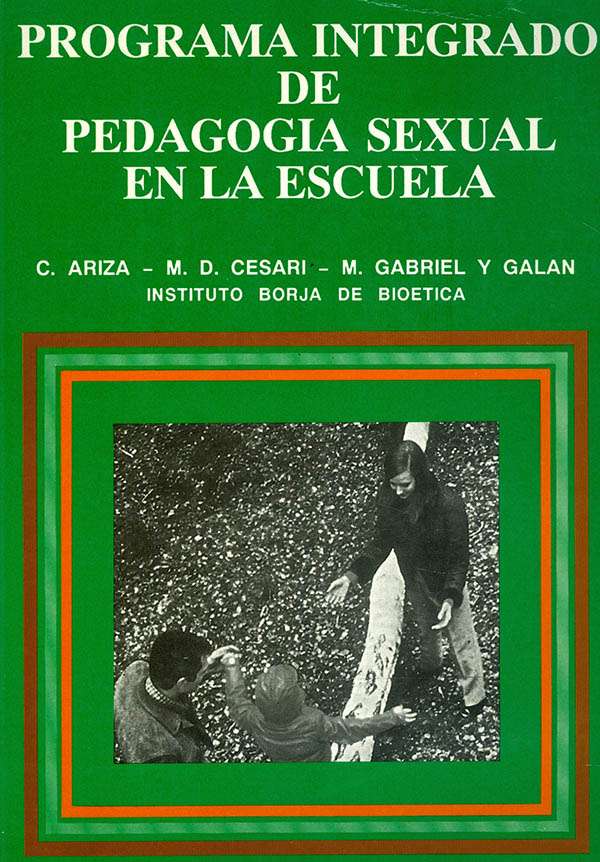Sin categoría
Una enternecedora historia de amor y esperanza en medio del odio y la desesperanza en Polonia ocupada por los nazis es el tema de la nueva novela de Olga Behar, periodista, novelista, politóloga y directora de nuestro medio Utopicos.com.co. “Más fuerte que el holocausto” saldrá al público este viernes en Bogotá, Colombia. Publicamos con autorización exclusiva un capítulo de este conmovedor drama humano: La boda. Ventas fuera de Colombia desde la página Icono Editorial.
La boda
Había transcurrido un año desde el aciago día en el que se habían unido para siempre. Las horas que debían haber sido las más felices de sus vidas, terminaron por confirmar su desgraciada realidad.
Apenas un mes antes de la boda, Tashi había llegado precipitadamente al Lager, el campo de trabajo contiguo a la planta refinadora de petróleo Galitzia, instalado por los nazis luego de la invasión triunfante al este de Polonia y del consecuente dominio total sobre toda la nación europea.
El Lager era un lugar frío, gris, a punto de caerse a pedazos por el hacinamiento. El patio central era en realidad una calle de piedra grisácea que separaba varios edificios que podían ser de hasta tres pisos, en donde se organizaron las barracas con literas en las que vivían los judíos que trabajaban en la refinería, sin remuneración ni mínimas garantías laborales.
Lo encerraron con verjas altas para que nadie pudiera escapar. A la izquierda, estaban las mujeres, obligadas a asear todo el lugar, preparar la comida de los alemanes, lavar sus ropas y prestar los servicios que fueran solicitados. Algunas limpiaban también las oficinas de la refinería. Al lado este se levantaba el alojamiento de los varones. Solo con algunas excepciones se podía conseguir algún permiso para salir, pero siempre eran los jefes que integraban el Consejo de Gobierno interno –llamado Judenrat– quienes lo otorgaban, pues los alemanes nunca concederían el «privilegio» de andar por las calles.
Los judíos allí confinados vivían una auténtica hambruna. Debían conformarse con cáscaras de papa y otras sobras. Si lograban intercambiar con los campesinos ucranianos (vecinos del campo) una camisa, un pantalón, alguna pertenencia que aún conservaban, podían disfrutar de un poco de arroz o de unas hojas de té.
Pero Józef Pollak, el joven de veinticinco años que había logrado un cupo en la fábrica gracias a sus habilidades en mecánica de motores, tenía la convicción, como muchos otros judíos que ya estaban allí, de que solo en un campo de trabajo podría sobrevivir. Para los invasores era imperativo refinar gasolina y así garantizar la operatividad de su maquinaria de guerra. Estar allí era, pues, una gran oportunidad a la que no muchos judíos podían aspirar. La mayoría de la población judía de Drohobycz –la ciudad natal de Józef y Tashi– había sido reunida en un gueto ubicado en uno de los barrios más populosos del centro y, al promediar 1943, los nazis parecían haber llegado a la conclusión de que debía acometerse una solución definitiva para tanta gente «inservible». Por eso, a lo largo y ancho de Polonia, comenzaron a ser liquidados los guetos y la gran mayoría de sus habitantes fue trasladada a campos de concentración.
El gueto de Drohobycz no fue la excepción. Allí vivía la familia de Józef y también la de su enamorada, Natalie Gluckman.
De solo veinte años, Natalie –a quien todos llamaban cariñosamente Tashi– era una joven muy agraciada. Sus cabellos rubios caían sobre los hombros en ondas perfectas, sus ojos eran azul cielo y, aunque era bajita –a lo sumo 1,58 de estatura– tenía un cuerpo armonioso. Pero lo que más lo cautivaban eran su gracia e inteligencia.
Apenas había comenzado a cortejarla cuando la guerra trastornó todos sus planes. Y ahora que la liquidación del gueto era inminente, se sentía obligado a salvar su vida.
—Trae a tu enamorada, Józef, aquí haremos hasta lo imposible para cuidarla. Hay mucho trabajo en el Lager.
—Me da miedo, Cecylia, tal vez salvemos su vida pero, ¿y si alguno de los comandantes intenta sobrepasarse con ella? ¡Yo no lo soportaría!
—No te preocupes, que los alemanes nos desprecian.
Se sintió aliviado. Si lo decía Cecylia, una joven de unos diecisiete años, que ya llevaba varias semanas allí, debía ser cierto.
Tomó entonces la decisión de llevarse a Tashi al Lager. Habló con uno de los consejeros y le rogó por un cupo de aseadora para su novia.
—Tráela ya. Pero no te tardes, porque en cualquier momento pueden venir esos a hacer un conteo sorpresa.
El viento golpeó con fuerza su rostro. Al respirar, podía ver el vaho surgir de su boca. No había tiempo qué perder. Durante veinte minutos caminó –casi corrió– por las calles que separaban el Lager del gueto. La vigilancia no era muy fuerte, «estarán ocupados en otras fechorías», pensó. Atravesó un par de cuadras más y unas cuantas zancadas lo ubicaron frente a Moshé, el padre de Tashi.
—Señor, buenas noches. Vine para hablar con usted.
—Es peligroso, Józi. Dime, pero rápido —le advirtió mientras le servía un agua caliente desteñida que parecía ser té. —
Gracias. Necesito su permiso para llevarme a Tashi. Según rumores, van a liquidar el gueto y no quiero que ella pase dificultades. Ya averigüé en el Lager y hay una plaza en la refinería. Le prometo cuidarla.
—No hay tiempo qué perder. Confío en ti, Józef; sé que serás un caballero con mi hija y, si han de vivir y estar juntos, tienen mi bendición.
Con apenas una cartera que contenía su peineta, una muda de ropa y un reloj de pulso pequeñito, pero fino, Tashi salió del cuarto familiar. Entre sus pechos había alcanzado a guardar algunas fotografías. Tenía esperanza de vida, la ilusión de enfrentar los peligros al lado de su enamorado; pero tenía el corazón roto. Con agilidad, se puso las botas gruesas, ya raídas por el esfuerzo de tres inviernos, y salió de la mano de su Józi. En la puerta, su padre levantó un brazo en señal de despedida, mientras con el otro intentaba cubrir parte de su rostro para que la tercera de sus cuatro hijas no viera las lágrimas que nublaban la última mirada que dirigió a las siluetas que se perdían entre las tinieblas.
* * *
Se marchaba con la certeza de que no volvería a ver la mirada tierna de su padre, de que sus cantos juveniles serían sepultados por la horrenda realidad del exterminio, como le había sucedido a la primogénita de la familia, a su pequeño sobrino y, seguramente, también a sus otras dos hermanas. Solo unos cuatro kilómetros separarían a Tashi de su padre. El camino a la fábrica se hizo rápido, en solo veinte minutos atravesaron la reja e ingresaron al Lager. Allí, Tashi fue recibida por Samuel, el jefe judío del campo, quien le hizo una pequeña evaluación y la envió a una pieza del segundo piso para que ocupara una de las veinte literas apiñadas en el estrecho espacio, no sin antes explicarle:
—Vas a empezar en las oficinas administrativas de la refinería. Al jefe de personal le interesa que tengas habilidades en secretariado y contabilidad. Pero no esperes que te asignen solo las cuentas y la correspondencia, lo más posible es que tengas que limpiar y acatar todas las órdenes que te den.
—Muchas gracias, señor Samuel.
—Ah, y no te dejes alterar por la forma de ser de esos tipos. Si los contradices, se te acaba el trabajo y de pronto hasta la vida.
Abrazados, como solo podían hacerlo al interior del pequeño cuarto donde funcionaba el Judenrat, murmuraron promesas de amor, mientras Tashi sacaba de entre su falda una bufanda a rayas grises y negras, medio raída.
—Józi, hace mucho frío, y acá las noches deben ser más heladas todavía. Te servirá para abrigarte. La tejí en el gueto con dos agujas y un poco de lana que reutilicé de un saco grueso que logramos llevar. Estaba un poco maltrecho, por eso lo desbaraté para reutilizar lo que todavía servía.
—Más que para abrigarme, mój skarb [mi tesoro]. Tiene tu aroma, aroma de ángel.
—Bueno, ya, cada uno para su «casa» —sentenció Samuel.
—¿Puedo llevarla? —preguntó Józef,implorante.
—No te tardes. Ya casi apago la luz.
Atravesaron el patio sin pronunciar palabra. Tomarse de las manos y caminar tan lento como les era posible fue suficiente para sentirse felices. Por pocos instantes, parecieron olvidar su condición de esclavos; la realidad de haber perdido contacto con sus respectivas familias. Un beso rápido y la mano tosca, pero cálida, sobre el rostro helado de Tashi fueron la despedida por esa noche.
En la puerta del edificio de las mujeres estaba la pequeña Cecylia. Sin mucho protocolo, la condujo por una oscura escalera hasta la segunda planta donde fue recibida con enorme cariño por quienes, a partir de ese momento, serían como hermanas y madres para ella.
No todas eran jóvenes, pero la mayoría sí tenía la fuerza suficiente para trabajar como mula. Rápidamente la acomodaron en la litera que había dejado –quién sabe para ser llevada a dónde luego de que los nazis la sacaran de la fila, el día anterior– la mujer a quien Tashi reemplazaría desde la mañana siguiente.
—Aquí tienes esta toalla. Enróllala y te servirá de almohada… o de cobija si sientes mucho frío —ofreció una de ellas.
—Toma, acá hay un poco de té caliente. No sabe a nada, pero te ayudará a sentirte mejor —le brindó otra.
—Józef es un buen muchacho, siempre está pendiente de nosotras —agregó otra de las más jóvenes—. Mucho gusto, soy Adela.
Tashi sonrió agradecida. Durmió sin sobresaltos, se sentía más segura que en el gueto. Si su Józi la había llevado allá, era porque le convenía, porque era la mejor opción para estar juntos y a salvo.
* * *
El camino diario de ida y vuelta era muy peligroso, en cualquier momento uno de los oficiales o soldados podía intentar agredirlos o descargar sus arrebatos de rabia. Los trabajadores eran trasladados desde el Lager en grupos grandes, hombres y mujeres separados, y custodiados por tres o cuatro milicianos bien armados.
¿Cómo te sentiste hoy, querida? —le preguntó Józef, mientras tomaba sus manos y las besaba, al ingresar al patio central, después de la primera jornada en la refinería Galitzia.
—Trabajé duro, pero eso no es problema para mí. En la fábrica puedo aguantar. Lo que me da miedo es la caminata. Hoy, a lo lejos, vi cómo azotaban a un hombre, solo porque andaba un poco más despacio. Ojalá me pudieran dejar acá en el Lager.
—Haré todo lo posible. Me llevo bien con el señor Samuel. Ya me hizo dos grandes favores: me dejó traerte y conseguirte trabajo. Pero esta misma noche hablo con él. Gracias a esa «palanca», Tashi fue reasignada a las labores de aseadora interna.
—El trabajo es mucho más duro, Natalie —le explicó Samuel—. Debes lavar los pisos, primero con cepillo y luego secarlos con trapos.
—Lo que usted ordene, le agradezco mucho.
Hincada durante horas enteras, se esmeraba para no tener que aguantar los gritos de los nazis si se les daba por revisar. También debía lavar la ropa de los trabajadores y tender las literas con las escasas frazadas que todavía conservaban. Los piojos invadían el lugar y laceraban las pieles de los famélicos habitantes del Lager. No había manera de erradicarlos, pues las condiciones de aseo eran muy precarias, y lavar las cobijas y sábanas hubiera sido un sueño imposible de cristalizar, porque eran demasiadas y, además, porque el jabón escaseaba.
En el invierno, el agua corriente apenas bajaba como un hilito en los chorros instalados en los lavamanos de la primera planta del edificio por lo que, en innumerables ocasiones, debían romper hielo de la parte posterior de la fachada y calentarlo de alguna manera para lavar la ropa.
Como si fuera poco el trabajo que tenían las veinte mujeres, les adicionaron el oficio de pelar papas, que ingresaban en grandes toneles. El destino de los cientos, miles de tubérculos, era el Ejército. Los esclavos judíos nunca tendrían la oportunidad de recibir una papa entera para comer. Debían conformarse con las cáscaras, que hervían con agua y sal, para hacer un remedo de sopa que tomaban los agotados y gélidos trabajadores cuando regresaban de la extenuante jornada en la refinería.
Solo lograban sentir, de vez en cuando, que eran seres humanos cuando Mundek, el hollinero del Lager, las premiaba con un poco de agua caliente para lavarse durante las heladas noches de invierno, o para preparar una tacita de té, si es que podían conseguir alguna hierba aromática.
—Rápido, traigan pronto un balde limpio para echarles el agua. Y un plato hondo, que voy a raspar la olla de la sopa.
Es que Mundek, un joven pelirrojo, de unos veinte años –que debía haber sido grande y fuerte pero ahora era a duras penas un bulto de huesos y piel–, era quien encendía la estufa para preparar las comidas de los alemanes y polacos que custodiaban el área y conducían –ida y regreso– a los esclavos que trabajaban en la fábrica.
Con el paso de los días, comenzaron a conocerse más, unas y otras. No todas eran solteras; varias de ellas eran madres que habían perdido el rastro de sus hijos. También había hermanas, otras eran primas; todas ignoraban qué había sido de sus seres queridos. Pero la mayoría estaba, como Tashi, y también Cecylia, la más joven de todas, solas allí.
—¿De dónde vienes, Natalie? —preguntó una de ellas en una de esas noches oscuras en que terminaron durmiendo de a dos –y hasta de a tres–, debido al frío que calaba hasta los huesos.
—De Drohobycz.
—Qué cerca estás de tu familia. La mía está un poco más lejos, en Boryslaw —comentó Cecylia. —Cuéntanos de tus padres, Natalie. —Tashi, díganme Tashi, por favor. Durante más de dos horas, les relató algunos detalles sobre ellos.
* * *
Moshé Gluckman era uno de los hombres más bellos que solían caminar por las calles de Drohobycz. No era alto ni muy fornido, pero su piel blanca con textura de durazno y sus ojos de un azul profundo lo hacían ver algo diferente a los demás judíos del barrio, casi todos de cabellos cobrizos y ojos pardos.
De joven, se dedicaba a la venta de telas en su pequeño negocio ubicado no muy lejos de la céntrica calle de Mickiewicz. Pero su familia había logrado ganar mucho dinero en el comercio, el suficiente como para comprar una pequeña planta refinadora de gasolina, una de las muchas que habían surgido en la región de Galitzia gracias al hallazgo de grandes pozos de petróleo a finales del siglo xix. Alcanzó a hacer algunos estudios de ingeniería en una universidad de Cracovia para convertirse en el director de producción de la planta.
No era precisamente un judío ortodoxo, pero sí tradicionalista, de aquellos que solían asistir con su familia al templo cada sábado para la lectura de la Torá y la celebración del día consagrado al descanso. Las fiestas religiosas eran motivo de grandes celebraciones en la familia Gluckman, que se reunía para la preparación de comidas opíparas, en las que se cantaba, se rezaba un poco y, sobre todo, se disfrutaba de la unión y del cariño que les había enseñado –casi exigido– a todos el patriarca.
Fela, su afortunada esposa, no le dio el hijo varón que cualquier hombre hubiera deseado en esas épocas. «¿Cuatro mujeres?», les preguntaban con frecuencia con no poco asombro. Y él, orgulloso, aseguraba que era el rey del hogar, el más consentido y atendido del mundo entero.
—Y yo soy la tercera de esas cuatro niñas. Mi hermana mayor se casó y tuvo un hijo. Pero esa es otra historia que, por cierto, no tiene un final feliz. Mejor durmamos, porque nos espera un día de mucho trabajo. Con el triste recuerdo de Dina y su sobrinito, Tashi secó sus lágrimas y se quedó dormida.
* * *
Las oportunidades para encontrarse con Józef en el Lager eran más bien escasas. Pero cualquier instante de conversación, o una simple mirada furtiva, eran suficientes para alimentar ese gran amor.
A pesar de que una cerca dividía el edificio de mujeres del de los hombres, podían verse por un breve espacio, todos los días, en el patio, cuando ellas aseaban los dormitorios masculinos, o cuando otras se dirigían a la entrada para ir con los hombres a la refinería. A veces, Tashi lograba camuflarse, por unos instantes, en ese grupo.
Como podía pasar hasta media hora antes de que comenzara la marcha, incluso podían tener rápidas conversaciones.
—¿Cómo te sientes en la fábrica?
—¿Sabes? Cuando estoy allá tan ocupado con las máquinas, me siento como cualquier trabajador y a ratos se me olvida lo que estamos viviendo. Pero cuando el día se termina y tenemos que organizarnos de nuevo en las columnas para venir al Lager, vuelvo a la realidad. Solo me consuela saber que de pronto te voy a ver cuando llego.
A través de miradas, pequeñas notas y uno que otro pedacito de alimento que lograba conseguir, Józef fue formalizando cada vez más la relación. El cortejo aumentaba cuando podía dispensarle atenciones especiales, como subirle los baldes de agua para que ella no tuviera que cargarlos, desde la primera planta, por los altos escalones que conducían al segundo y tercer piso.
Tashi se sentía feliz con el amor que Józef le profesaba, pero temía alimentar su ilusión; debía evitar que él fuera más adelante. Para qué casarse en semejante situación. No podrían vivir juntos, cada día sería más difícil aspirar al disfrute cotidiano de pareja y –lo peor– la abrumaba el temor de quedar embarazada. ¡Cómo iba a traer un niño al mundo, encerrada y con la vida pendiendo de un hilo todo el tiempo!
Pero el destino iba a determinar un plan diferente. Pocas semanas después de la llegada de Tashi, Samuel Baumstein, el presidente del Consejo de Administración del campamento, decidió convertirse en el celestino de la enamorada pareja. Una tarde llamó a Tashi a su oficina:
—Bueno, creo que es hora de que formalices tu relación con Józef.
—Pero, señor Samuel, yo no quiero casarme.
—Jovencita, este amigo tuyo es más que amigo; debes pensarlo bien.
De verdad, no quería un matrimonio en las circunstancias que afrontaban. Pero, por otro lado, Tashi siempre se guiaba por lo que pudiera pensar su padre. «Si mi papá me dio el permiso para venir al campo con Józef, creo que piensa que está bien que haga mi vida con él. Voy a aceptar», decidió.
Tal vez, en el fondo de su corazón, abrigaba la esperanza de que algún día pudieran tener una vida normal, que la guerra no duraría mucho más. Porque se rumoraba que el Ejército soviético liberaba al país de los nazis y que la invasión duraría días, o tal vez semanas. Cuán equivocada estaba.
Baumstein no supo de las dudas que albergaba la joven pero, al notarla indecisa, optó por buscar a Józef a la hora del descanso nocturno.
—¿Tienes planes serios con Natalie? Esto hay que organizarlo si quieres hacer vida con ella.
—Mis intenciones son las más serias del mundo. Sin embargo, señor Samuel, aquí sabemos cómo estamos hoy, pero no mañana. Vivimos el presente con intensidad y solo le puedo asegurar que la quiero más que a mi vida.
—Pues, entonces, vamos a casarlos, eso es lo que tenemos que hacer.
Estaba por terminar el invierno. No era fácil conseguir un objeto para simbolizar la unión; es más, ni siquiera una flor para pedirle matrimonio. A la mañana siguiente, 1º de abril de 1943, mientras marchaba hacia la máquina limpiadora de crudo que le habían asignado vio, en un extremo del andén, el verdor de unas maticas silvestres y unas cuantas florecitas blancas. «Ojalá estén allí esta tarde, ojalá nos conduzcan por el mismo camino, ojalá se distraiga el guardián». Tantos ojalás… Estaba seguro de que no tendría nada que regalarle a su amada Natalie.
Pero la suerte estaba de su lado. La oscuridad del atardecer confundía la carretera con los bordes del césped naciente, pero Józef recordaba con exactitud la ubicación del ramillete. En un descuido del vigilante arrancó tres tiernas flores blancas, observó los escasos pétalos y los pistilos amarillentos. Para él lucían como el mejor ramo de rosas. Y seguro Tashi lo vería así también.
Samuel lo esperaba en la entrada del Lager. Dos o tres pasos atrás, distinguió a la más bella de las mujeres que había visto en su vida. Con un vestido blanco, que no imaginaba de dónde podía haber salido –luego sabría que Baumstein lo había encargado a una ucraniana unos meses antes para otra boda y lo había guardado con mucho celo– y un pañuelo bordado adherido a su cabello corto, Tashi esperaba impaciente a su novio.
No hubo, pues, oportunidad para pedir su mano ni para el compromiso. El ramo de la novia fue nada más ni nada menos que el atado de hojas silvestres y las tres flores blancas de pistilos amarillos que Józef había cortado para sellar la unión.
El señor Baumstein oficiaría el matrimonio. Presentó a dos testigos y al amanuense que copiaba lo que el jefe del Lager dictaba. Pronunció lo más rápido que pudo las siete bendiciones, «sheva berajot», bendijo una copa con agua –en lugar del tradicional vino pero, ¿quién podría haberlo conseguido en semejantes circunstancias?– que bebieron los contrayentes.
—Te tomo como esposa, Natalie Gluckman. Prometo cuidarte con mi propia vida, amarte y respetarte. Que Dios y la vida nos permitan sobrevivir y formar el mejor de los hogares judíos —expresó el emocionado novio.
Con lágrimas en los ojos y la voz ahogada por una mezcla de felicidad y dolor, Tashi respondió: —Te tomo por esposo, Józef Pollak. Prometo amarte y serte fiel hasta que la muerte nos separe… Y después de ella también, en todas las vidas que Dios me dé.
Un simple papel hizo las veces de ketuvah, el contrato matrimonial. Bajo un manto improvisado fueron declarados «marido y mujer». Enseguida, el oficiante le entregó a Józef un pañuelo blanco que contenía un vaso de vidrio. Lo puso sobre el piso del salón y, de un pisotón, lo quebró con fuerza. En medio de una mezcla de emociones –alegría inmensa por unir sus vidas y un gran dolor por la forma como se celebraba la boda– los presentes recordaron la destrucción del Templo de Jerusalén hacía casi dos mil años.
Con la venia del señor Baumstein, los contrayentes se besaron con ternura y, sin más oportunidad, escucharon la orden:
—Ahora, cada uno a su barraca. Ya tendrán ocasión de celebrar, si Dios lo quiere, algún día.
Escoltada por sus solidarias amigas, y bañada en lágrimas de tristeza, Tashi ingresó en el edificio, no sin antes volver su cabeza para ver cómo su amado se alejaba. Las miradas se cruzaron y los besos tirados al viento fueron la despedida. No hubo noche de bodas; menos, luna de miel. La desilusión y la desesperanza abatieron a los adoloridos contrayentes, que se juraron en silencio que harían hasta lo imposible para estar siempre juntos.


![]() Liliana Marroquin / Directora programa Comunicación Social
Liliana Marroquin / Directora programa Comunicación Social ![]() @LiliMarroquin
@LiliMarroquin